Si cierro los ojos y viajo hacia atrás, a la cocina de mi infancia, puedo ver las manos de mi abuela pelando papas con una destreza casi hipnótica. La cáscara caía en una espiral perfecta, pero nunca iba al tacho de la basura común. Por aquellos años, década del 80, la palabra «reciclaje» no estaba de moda, ni existían los tutoriales de sustentabilidad, pero en el campo —y en las casas donde se respetaba el valor de las cosas— nada se desperdiciaba.
Esos restos de verdura, las cáscaras de huevo y la yerba lavada del mate de la tarde tenían otro destino. A veces eran el festín de las gallinas; otras, simplemente volvían a un rincón del patio, bajo la sombra de un limonero, donde la tierra se encargaba de hacer su trabajo silencioso. Sin saberlo, o quizás sabiéndolo con esa sabiduría ancestral que no necesita libros, mis abuelos practicaban el ciclo perfecto de la naturaleza: devolver a la tierra lo que la tierra nos dio.

Cuando me mudé al campo, dejando atrás el asfalto y los horarios para todo para construir mi propio camino, supe que quería recuperar esa conexión. En la ciudad, la basura es algo que uno expulsa de su vida: se mete en una bolsa negra, se saca a la vereda y se olvida. Aquí, rodeado de verde y trabajando por mi cuenta, entendí que no existe el «afuera». Todo queda, todo se transforma. Así fue como decidí construir mi propia compostera.

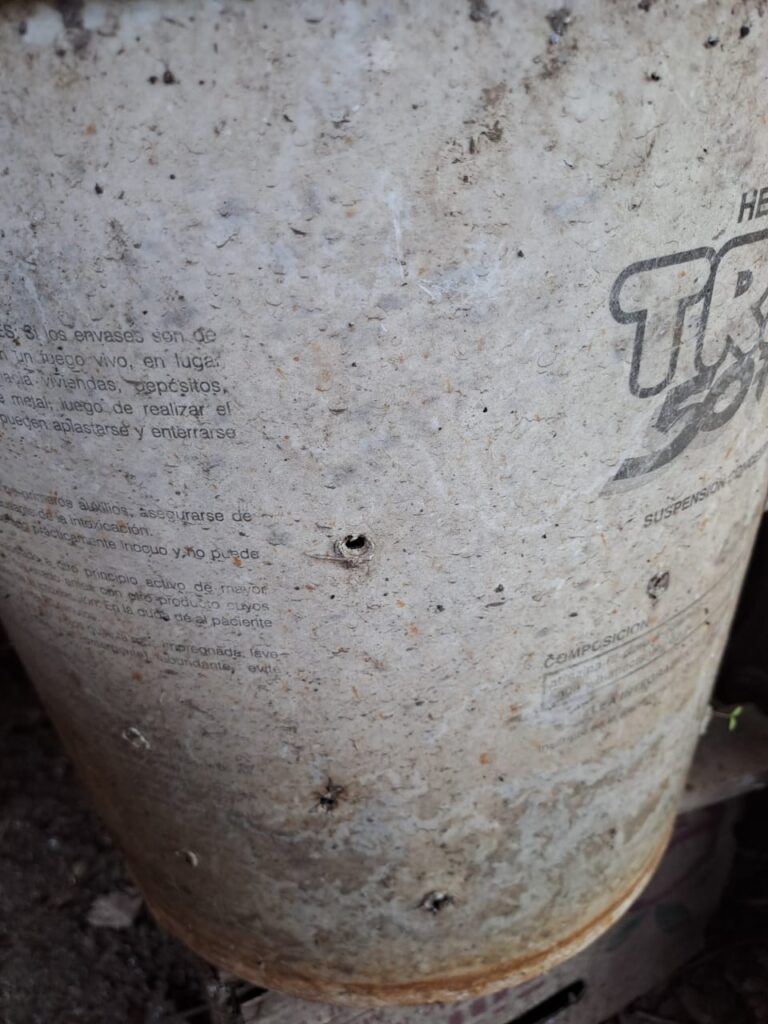
Un día aprendí que existía el humus de lombriz que se hacia con una variedad de lombriz (la roja californiana), y compré un núcleo, serían unas 100 lombrices que me dijeron que era lo adecuado para empezar. Hoy tengo miles y el mejor abono para mis cultivos, podría decirse que amo mis lombrices…

Compostar hoy para mi es una rutina, es algo que se hace sin pensar, todos sasbemos en mi casa, que es basura y que son residuos orgánicos para las lombrices y el compost . Es mi alquimia cotidiana. Hay algo profundamente terapéutico en separar lo orgánico: las cáscaras de la fruta, los restos de la verdura, las hojas secas que el otoño nos regala generosamente. Es como preparar una lasaña para el suelo, alternando capas de «verde» y «marrón», humedad y sequedad. Y para el humus todos los restos orgánicos más el cartón que lo aman.
En este mundo de inmediatez, donde todo lo queremos para ayer y donde mi trabajo a veces me exige estar muchas horas ocupado, el compost me enseña el arte de la paciencia. La naturaleza no se apura. Allí dentro, en la oscuridad y el calor de la pila, ocurre un milagro lento. Millones de microorganismos trabajan sin descanso para transformar lo que llamamos «desecho» en el abono más rico y puro que existe: el humus.

A veces, en medio de mi jornada laboral, hago una pausa. Salgo de mi casa, camino hasta el fondo del terreno y me acerco a la compostera. Al remover la tierra, me invade ese olor inconfundible a bosque húmedo, a lluvia reciente, a vida latente. Es un aroma que me centra, que me recuerda que, aunque los días sean ajetreados, el ciclo de la vida sigue su curso, constante y generoso.
Hace poco, utilicé mi cosecha de compost para nutrir los plantines de la huerta de verano. Ver cómo esos tomates crecen fuertes gracias a los restos de los alimentos que consumimos meses atrás es una satisfacción difícil de explicar. Es cerrar el círculo. Es entender que no somos dueños de la naturaleza, sino parte de ella.

Vivir en el campo y trabajar con mis propios tiempos me ha regalado estos lujos sencillos. Ya no veo basura; veo recursos. Veo la posibilidad de vida futura en una simple cáscara de banana.
Te invito a que lo intentes, no importa si vivís en una chacra o en un departamento con balcón. No hace falta un gran terreno, solo la intención de reconectar. Meter las manos en la tierra, aunque sea un ratito, cura el alma. Y ver cómo la naturaleza se recicla a sí misma es el recordatorio más hermoso de que siempre, absolutamente siempre, podemos volver a empezar.


